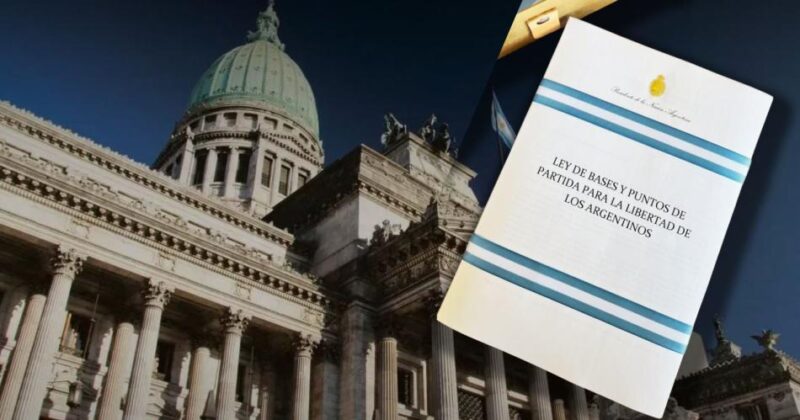 El Gobierno de Javier Milei planea enviar su proyecto de ley de reforma laboral al Congreso. Hay rumores que plantean como posible fecha el 15 de diciembre de 2025, otras versiones afirman que podría ser en enero. De cualquier manera, queda claro que están apurados, aprovechando el veranito electoral y las fechas de vacaciones -en donde si bien no hay plata-, la producción se detiene en muchos establecimientos.
El Gobierno de Javier Milei planea enviar su proyecto de ley de reforma laboral al Congreso. Hay rumores que plantean como posible fecha el 15 de diciembre de 2025, otras versiones afirman que podría ser en enero. De cualquier manera, queda claro que están apurados, aprovechando el veranito electoral y las fechas de vacaciones -en donde si bien no hay plata-, la producción se detiene en muchos establecimientos.
Cabe recordar que parte de esta propuesta “modernizadora” ya tiene precedentes normativos: una fase inicial de la reforma entró en vigor el 9 de julio del año precedente con el consenso de diversas fuerzas políticas, y sus principios se alinean, en buena parte, con los contenidos de la «Ley Bases I», la cual a su vez se gestó a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23.
La presentación final del proyecto de reforma laboral, todavía no es pública. Sin embargo, contamos con los antecedentes del Capítulo Laboral del DNU 70/23 -suspendido por la Justicia, con un proyecto posterior presentado por la Diputada Romina Diez y firmado por el bloque de LLA, y por un borrador presentado a los gobernadores que integran el Consejo de Mayo. Estos tres antecedentes son prácticamente coincidentes en cuanto a las reformas que proponen, variando entre sí en cuestiones de redacción y plazos. El profuso análisis que aquí presentamos está elaborado en base al borrador del Consejo de Mayo que está circulando en los pasillos de Tribunales.
Los principios generales del derecho laboral, como el principio protectorio, el de la norma más favorable y la irrenunciabilidad de derechos, constituyen la columna vertebral del sistema. Estas normas fundacionales establecen un piso mínimo de protección para el trabajador, reconociendo la asimetría inherente a la relación de dependencia. Las modificaciones propuestas en el ámbito de aplicación de la ley y en la validez de los acuerdos entre las partes buscan redefinir el marco fundamental de las relaciones laborales, alterando potencialmente el equilibrio y los límites de la autonomía de la voluntad.
El artículo 2 de la LCT (Ley de Contrato de Trabajo) establece el alcance de la ley, es decir: el ámbito de aplicación. Tradicionalmente, excluye a sectores con regímenes propios y específicos (empleados públicos, personal de casas particulares, trabajadores agrarios), aunque permite su aplicación supletoria. La reforma añade una nueva exclusión explícita para los «Trabajadores de Plataformas», consolidando la intención de crear un estatuto especial para ellos fuera del marco protectorio general de la LCT (Ley de Contrato de Trabajo). La modificación del artículo 9, Principio de la norma más favorable, en ella, se establece que en caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador. Este principio es esencial para equilibrar la asimetría de poder en la relación laboral. Lo jurídicamente relevante de la propuesta no es el cambio, sino la ausencia del mismo ya que la reforma indica que se decidirán en el sentido más favorable al trabajador, cuando hubieran agotado todos los medios de investigación a su alcance y persistiera duda probatoria insuperable. Condiciona la valoración de la prueba a “duda insuperable”. Y agrega que en tal sentido, se aplicará la regla general procesal, en virtud de la cual los hechos deben ser probados por quien los invoca, invirtiendo la carga de la prueba hacia el trabajador. El Principio de Primacía de la Realidad constituye una garantía cardinal del Derecho Laboral, asegurando al trabajador la tutela de sus derechos en función de la verdad material de los hechos, por encima de las formalidades documentales. Este principio opera como una defensa esencial para el empleado, reconocida legalmente como la parte inherentemente más vulnerable de la relación contractual.
Sin embargo, la reforma en curso busca restringir la potestad judicial de fundar sus decisiones exclusivamente en aquello que el trabajador pueda demostrar sin dejar margen a la duda. Esta limitación resulta especialmente sensible al considerar que, en la práctica, proliferan los contratos de trabajo simulados —artificios legales diseñados para encubrir la dependencia—, lo cual dificulta notoriamente al empleado la ardua tarea de probar la verdadera naturaleza de la relación laboral ante un tribunal. El artículo 12 que habla del principio de irrenunciabilidad, establece que será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en la ley, los estatutos profesionales y las convenciones colectivas de trabajo, la reforma elimina la parte del artículo que hace referencia a los acuerdos en los términos del artículo 241 (extinción del contrato por voluntad concurrente de las partes) y modifica los acuerdo relativos a modificaciones de elementos esenciales del contrato de trabajo (afectación al IUS VARIANDI- art. 66-) dando lugar a que las partes podrán, “de manera voluntaria”, solicitar a la autoridad de aplicación su homologación. Esto podría interpretarse como una flexibilización del control estatal sobre pactos que alteran el núcleo del contrato, debilitando la protección contra posibles renuncias de derechos bajo presión. La irrenunciabilidad es un pilar del derecho laboral que limita la autonomía de la voluntad e impide al trabajador renunciar a derechos inderogables.
La reforma del artículo 16, establece que las convenciones colectivas de trabajo no son susceptibles de aplicación extensiva o analógica. Los convenios colectivos tienen un ámbito de aplicación personal y territorial específico. La doctrina justifica la prohibición de su aplicación analógica para no imponer obligaciones a quienes no participaron de su negociación. La norma vigente, sin embargo, permitía a los jueces tenerlos «en consideración» como pauta interpretativa. La reforma elimina esta posibilidad, restringiendo aún más la influencia de los CCT (Convenios Colectivos de Trabajo) a su estricto ámbito de aplicación y limitando una herramienta de interpretación judicial.
Otras de las reformas tienen que ver con el artículo 18 que habla de la antigüedad del trabajador. La antigüedad se computa desde el inicio de la relación, incluyendo no solo el tiempo de trabajo efectivo, sino también períodos de licencias pagas, suspensiones, etc. La ley vigente dispone que, en caso de reingreso a las órdenes del mismo empleador, la antigüedad anterior se acumula sin establecer un plazo máximo de interrupción. La reforma introduce un cambio sustancial al establecer un plazo de caducidad de dos años: si la interrupción entre un contrato y otro supera ese lapso, el trabajador pierde toda la antigüedad acumulada, lo cual impacta directamente en el cálculo de futuras indemnizaciones y otros derechos.
El artículo 30 que habla de la subcontratación y solidaridad, contiene una de las modificaciones más trascendentales de la reforma. Se altera la naturaleza de la responsabilidad del empresario principal de Solidaria a Subsidiaria: La norma vigente establece una responsabilidad solidaria, lo que significa que el trabajador puede demandar directamente a la empresa principal por las deudas de su empleador directo (el contratista). La reforma la convierte en subsidiaria, lo que implica un cambio procesal drástico: el trabajador deberá primero demandar al contratista, agotar todas las vías de cobro y demostrar su insolvencia para recién después poder accionar contra la empresa principal. Esto constituye un obstáculo mayúsculo para el cobro de créditos laborales.
El ius variandi (Artículo 66 de la LCT) es la facultad que tiene el empleador para modificar ciertas condiciones de trabajo no esenciales (como el lugar o el horario), siempre que estos cambios sean razonables y no perjudiquen al trabajador. La reforma limita drásticamente las opciones del trabajador ante un ejercicio abusivo de esta facultad.
Actualmente: Si un empleador impone un cambio perjudicial o irrazonable (por ejemplo, un cambio de turno que altera gravemente la vida familiar del trabajador), el empleado tiene dos opciones:
- Considerarse despedido por culpa del empleador y reclamar la indemnización correspondiente (autodespido).
- Iniciar una acción judicial para que un juez ordene el restablecimiento de sus condiciones de trabajo originales.
Con la Reforma: Se elimina la segunda opción. La única alternativa que le quedaría al trabajador ante un cambio abusivo sería considerarse despedido. Esto lo obliga a extinguir el vínculo laboral para defender sus derechos, perdiendo la posibilidad de conservar su empleo en las condiciones pactadas originalmente.
La remuneración es el corazón de la relación laboral. No se trata solo del sueldo mensual, sino de un concepto que define el cálculo de aguinaldos, vacaciones, licencias e indemnizaciones. A continuación, se desglosan las reformas que buscan redefinir qué se considera salario y cómo se protege el ingreso del trabajador en momentos de vulnerabilidad, como una enfermedad.
Pago durante la enfermedad (Art. 208): Se convierte en una «prestación no remunerativa» y se reduce al «80% del salario neto». Al no ser considerado salario, este pago no se computará para el cálculo de aguinaldo, futuras indemnizaciones ni otros conceptos basados en la remuneración.
Beneficios Sociales (Art. 103 bis): Actualmente se consideran prestaciones no remunerativas que mejoran la calidad de vida (ej. comedor en la empresa, reintegro de gastos de guardería). Con la reforma lo incluyen como salario.
Base de Cálculo de la Indemnización (Art. 245): Actualmente se calcula sobre la «mejor remuneración mensual, normal y habitual» del último año. La justicia ha interpretado que el aguinaldo (SAC) debe ser considerado en este cálculo. La reforma excluye explícitamente el «Sueldo Anual Complementario (SAC)» y otros conceptos no mensuales (ej. bonos anuales) de la base de cálculo, lo que reduce directamente el monto de la indemnización.
Esta expansión de los beneficios sociales es significativa porque permite que una porción mayor de la compensación total de un trabajador se clasifique como «no salarial». Esto reduce directamente el monto base utilizado para calcular el aguinaldo (SAC), las vacaciones y las futuras indemnizaciones, al tiempo que disminuye las contribuciones a la seguridad social del empleador. Estas modificaciones anticipan los profundos cambios que se proponen para el régimen de despido.
El régimen de protección contra el despido arbitrario es uno de los mecanismos de seguridad más importantes para el trabajador en Argentina. Las reformas propuestas modifican profundamente el corazón de este sistema: el cálculo, los topes y la propia naturaleza de la indemnización por despido, así como las consecuencias de un despido discriminatorio.
La reforma también agrega nuevos topes y pisos: Se produce un doble cambio. Por un lado, se incorpora por ley el llamado «piso Vizzoti», estableciendo que la base de cálculo no puede ser inferior al 67% del salario real del trabajador, lo cual es un límite a los topes que fijan los convenios colectivos. Sin embargo, por otro lado, se crea un nuevo tope absoluto: la indemnización total que reciba un trabajador no podrá superar el equivalente a 10 meses de su sueldo. Esto crea un techo rígido de protección. Por ejemplo, un trabajador con 25 años de servicio recibiría la misma indemnización máxima que un trabajador con solo 10 años, borrando efectivamente el valor de 15 años de antigüedad en la compensación final.
La reforma crea una nueva figura específica para sancionar el despido por motivos discriminatorios (raza, religión, opinión política, sexo, etc.), pero con una consecuencia crucial. Lo nuevo: se establece una sanción económica específica para estos casos, que consiste en una indemnización adicional de entre el 50% y el 100% de la indemnización común por despido. El Punto Crítico: La reforma establece explícitamente que el despido discriminatorio, aun siendo sancionado, produce la extinción definitiva del vínculo laboral. Esto cierra por completo la posibilidad de que un juez ordene la reinstalación del trabajador en su puesto.
Hasta ahora, la reinstalación era la principal consecuencia que se buscaba por vía judicial en estos casos, al considerar nulo el despido. Esta reforma zanja legislativamente esa discusión, cerrando una puerta que los tribunales habían dejado abierta y estableciendo que el trabajador discriminado solo podrá aspirar a una compensación económica, pero no a recuperar su empleo.
Además de los cambios en los regímenes existentes, la reforma también busca regular nuevas modalidades de trabajo y jornada laboral. El mundo del trabajo está en constante evolución, con nuevas tecnologías y modalidades que desafían la legislación tradicional. Esta sección se centra en cómo la reforma propone regular dos de estos fenómenos: la flexibilización de la jornada laboral a través del «banco de horas» y la creación de un régimen especial para los trabajadores de plataformas digitales.
La reforma introduce la figura del «banco de horas» (Art. 197 bis), que podrá ser implementada a través de la negociación colectiva. Esto significa que tu empleador puede pedirte que trabajes 10 horas un día y «devolverte» esas horas con una jornada más corta de 6 horas más adelante, en lugar de pagarte el recargo del 50% que te corresponde por esas dos horas extra. En la práctica, transfiere el control sobre tu tiempo para satisfacer las necesidades de producción de la empresa.
La reforma introduce modificaciones significativas que impactan en las herramientas clave de la acción gremial: la negociación de convenios, el derecho a huelga y la propia sostenibilidad de las organizaciones sindicales. Se amplía enormemente la lista de «servicios esenciales» y se crea una nueva categoría de «actividades de importancia trascendental». Esta última incluye sectores como la educación en todos sus niveles, el transporte, la industria alimenticia y la actividad bancaria, entre otros. Para estos sectores, la ley impone coberturas mínimas de servicio durante una huelga muy altas (75% para los esenciales y 50% para los de importancia trascendental). En la práctica, esto limita severamente el ejercicio efectivo del derecho a huelga, al obligar a mantener un alto nivel de operatividad durante una medida de fuerza.
Se modifica el principio de «ultractividad» de los convenios colectivos. Hoy, cuando un convenio vence, todas sus cláusulas siguen vigentes hasta que se negocia uno nuevo. Con la reforma, al vencer un convenio, solo seguirían vigentes las cláusulas que establecen condiciones de trabajo (normativas). En cambio, las cláusulas que generan obligaciones entre la empresa y el sindicato (obligacionales), como los aportes para fines sociales o de formación, perderían vigencia automáticamente.
La reforma modifica la obligación del empleador de actuar como agente de retención de las cuotas sindicales. Pasa de ser un deber legal a una facultad sujeta a acuerdo. Esto significa que cada empleador podría decidir si retiene o no la cuota de sus empleados afiliados, lo que constituye una amenaza directa a la sostenibilidad financiera de las asociaciones gremiales, cuya principal fuente de ingresos depende de este mecanismo. En la práctica, esto fortalecerá los vínculos entre empresa y sindicato. Aquellos sindicatos alineados con las empresas podrán sostener los mecanismos tradicionales de retención.
Se crea un nuevo artículo que califica como «infracciones muy graves» a conductas que son formas habituales de protesta, como los bloqueos o la obstrucción de establecimientos. Al tipificar estas acciones de esta manera, se las somete a un régimen de sanciones administrativas que pueden ir desde multas hasta la suspensión de la personería gremial. En la práctica, esto criminaliza la conflictividad laboral y limita fuertemente las herramientas de acción directa de los trabajadores.
¡Escuchen el sonido de las cadenas que están forjando! El análisis de esta supuesta «reforma laboral» no es un debate técnico ¡Es la declaración de guerra de la burguesía contra la clase obrera! La clase dominante, la casta parasitaria que vive de nuestro sudor, avanza hasta donde se lo permitimos. Este proyecto de ley no es modernización; es la restauración de la barbarie capitalista de los siglos pasados. Ellos han redefinido cada concepto protector. Han debilitado la irrenunciabilidad para forzarnos a pactar nuestra propia entrega. Han erosionado la Primacía de la Realidad para que en los tribunales solo valga su papel amañado y no la verdad de nuestro trabajo diario.
¡Basta de engaños! La columna vertebral de nuestros derechos laborales, aunque sea desde el punto de vista burgués —el Principio Protectorio, la irrenunciabilidad, la primacía de los hechos— ¡está siendo dinamitada!
Si no respondemos con la fuerza y la decisión que la historia nos exige, volveremos a la precarización y la miseria de los años 1800. ¡La única ley que respeta la burguesía es la ley de la fuerza organizada! ¡A LA LUCHA!
- ¡Organicémonos en cada sector de trabajo!
- ¡Diseñemos el PLAN DE HUELGA como nuestra única arma!
- ¡Unámonos todos los trabajadores en defensa de nuestros intereses de clase!
¡NI UN PASO ATRÁS! ¡CONTRA LA REFORMA, LA REVOLUCIÓN OBRERA! ¡TODO EL PODER A LA CLASE OBRERA!